Variaciones sobre el tema de la poesía en Temuco y sus alrededores
- Editorial Bogavantes
- 20 nov 2025
- 14 Min. de lectura
Por Ricardo Herrera Alarcón

Solaris
El poeta Mark Strand señala en un ensayo de su libro Sobre nada y otros escritos, que la experiencia de la poesía no es muy comprensible para los lectores. Y yo agregaría que tampoco lo es para los poetas. Un poema, según Strand, entrega solo parte de su significado y casi nada de su contexto. El poema es su propia experiencia transformada en lenguaje. Dice: “El poema suscita su propio sentido, no el sentido del mundo. Se inventa a sí mismo: su propia necesidad o urgencia, su tono, su mezcla de significado y sonido”. Una amiga poeta señalaba hace algún tiempo que no sabía o no tenía claro si la poesía le gustaba, si le daba placer leerla. No confundo ese comentario con el amor adolescente hacia las palabras, como tampoco con esa duda que adviene temprano hacia sus posibilidades de representación.
Lo que mi amiga quería decir lo interpreto como esa dificultad que supone la lectura de un poema, aun para personas (escritores) que se supone tienen las armas y la capacidad para ya no sentir esa carencia. Me temo que eso no sucede tan a menudo, aunque no debemos desdeñarnos (tampoco querernos tanto con esa erótica del ego insuflado): los lectores asiduos de poesía saben reconocer en pocos versos si un poema va, si un poema resulta, si estamos frente a una falsa oscuridad o una experiencia no filtrada. En cualquier caso y para cualquier lector avezado o no, la poesía sigue siendo algo con más o menos niebla, algo que, en palabras de Strand, no aporta certezas sobre el mundo, sino que lo vuelve ambiguo. Lo ilumina al tiempo que lo oscurece. Lo que molesta a mi amiga es lo que molesta a todo el mundo: la poesía, como cualquier oficio, es elegible y se aprende; es, en suma, una técnica (Julieta Marchant explica algo así en Contra el cliché). Y su lectura y su comprensión, puede ser aprendida. Pero su tiempo de aprendizaje parece infinito o se despliega sobre la premisa de una imposibilidad: nunca aprenderemos a escribir el poema. Nunca aprenderemos a interpretar y reconocer a cabalidad un poema.
Tendencias
Encasillar a los autores en determinadas tendencias es una manera de ir ordenando panoramas complejos. La teoría de las generaciones ha sido una forma de abordar la literatura, como lo han sido la nomenclatura por géneros literarios e históricos, movimientos y corrientes literarias. La crisis de esta historiografía ha dado paso a otras formas, como los estudios culturales, de género o transdisciplinarios, estudios de caso (el caso Martínez, el caso Lira, el caso Carlos de Rokha, el caso Salazar en Temuco, por ejemplo), de grupos más que de generaciones (Soledad Bianchi tiene un libro exhaustivo sobre los grupos literarios ligados a las universidades en los años 60 y 70: La memoria, modelo para armar). Autores y textos dan cuenta de una movilidad que los hace transitar de un espacio a otro. Daré algunos ejemplos de ello.
Ejemplo 1: La poesía metafísica, es decir, aquella que se interroga sobre las cualidades y esencia del ser humano y el devenir de la existencia, con ciertos tintes de oscuridad, hermetismo y tendencias barrocas, tiene, a mi parecer, a Teófilo Cid como uno de sus exponentes más importantes. Pero Cid es también un poeta social y político, y es también un poeta ecológico y surrealista. Habría que preguntarse cómo esa tendencia metafísica se actualiza en la poética de César Cabello y su inclinación a lo grotesco. Pero Cabello es también un poeta político en Lumpen y un cultivador de la sátira y las formas populares en su última escritura, en un giro inesperado. ¿Es un escritor metafísico Jorge Salazar, el autor de Círculo en la lluvia y Tentativa? Sin duda lo es, como también Marcelo Garrido en Poemas animales.
Ejemplo 2: La poesía social y política: Pedro Fuentes Riquelme, narrador y poeta de Puerto Saavedra, cuyas cenizas volaron desde Mérida a Carahue, es un autor de una poesía política que parece la fuente de donde beben otros poetas como José María Memet, Bernardo Reyes, Guillermo Riedemann, Guillermo Chávez o cierto sector de la poesía de Hurón Magma. También hacen poesía social y política Juan Pablo Ampuero y Juan Carlos Reyes, aunque estos dos poetas me parecen más cercanos a una poesía de lo cotidiano y la experiencia, fronteriza en muchos casos al universo lárico. Hurón Magma es también un poeta lárico, cosa que no le disgustaba para nada. Sin duda un autor como Rubén Cifuentes podría ser considerado un poeta cuyo tema central es lo social y político.
Ejemplo 3: La poesía lárica es quizás la tendencia, junto a la etnocultural, que más ha caracterizado a nuestra región y la que ha sido también utilizada de manera más indiscriminada, uniforme y simplista. Ser tachado de lárico fue, durante un tiempo, sinónimo de ninguneo, cuando primaban ciertas poéticas del habla cotidiana y antipoética, el lenguaje de las tribus urbanas y la marginalidad. Las modas pasan y el tiempo ordena. Pienso en la crítica despiadada de la generación novísima a las poéticas del 90. Moda y pueblo. ¿Quién es lárico acá en nuestro territorio? Casi nadie, salvo los hermanos Jorge e Iván Teillier. Pero creo que algunos poetas rescatan elementos de ese universo: En Hondo Sur Altenor Guerrero nos devuelva la nostalgia lárica, qué duda cabe; también algunas zonas de la obra de Omar Lara, de Hurón Magma, Aldo Villarroel, Cristián Lagos. En las generaciones más jóvenes se tiende a diluir su influjo, creo que básicamente porque el universo lárico se esfuma con la desaparición de ciertos elementos que lo caracterizan: los trenes, la vida rural y campesina, la bohemia asociada a la imagen del poeta maldito, los pueblos como remansos de paz, la nostalgia como pérdida irreparable. Pero creo que Teillier tuvo la virtud de intuir el hundimiento de su proyecto lírico iniciado en 1965 con el ensayo “Los poetas de los lares”. Fue capaz de darse cuenta de que ese universo se caía a pedazos y lo reinventa en su propia escritura. ¿Es en las generaciones más jóvenes Romero Mora un poeta lárico? No lo creo, aunque podría ser fácilmente confundido. Romero hace otra cosa: asocia elementos de lo cotidiano con el bebop de los beat, mezcla el fraseo linheano con una cierta nostalgia citadina por un pasado perdido en barrios urbanos de Santiago. La vuelta a una hermandad que lo asemeja a Barquero y lo aleja de la rabia de su admirado Carrasco.
Ejemplo 4: La poesía ecológica tiene en Augusto Winter su génesis, también su desarrollo en la obra de Juvencio Valle. La poesía etnocultural tiene un sustrato ecológico importante. ¿Es Cristián Cayupán un poeta ecológico, lo es Leonel Lienlaf?
Ejemplo 5: ¿Es La poesía de lo cotidiano lo que hace Hugo Alíster, Juan Pablo Ampuero, Sylvia Cortés Bello, Jorge Volpi, Jairo Troppa, Felipe Caro, Claudia Jara? Más allá de sus obvias diferencias, comparten una mirada sobre lo cotidiano y parten desde allí cualquier reflexión. Pero Volpi es más bien un escritor que bordea el simbolismo en Animales lentos. Y Felipe Caro un poeta de lo cósmico en Nada o el espacio observable desde el espacio.
Ejemplo 6: A la buena o mala sombra de la teoría y la academia, la poesía mapuche y etnocultural ha tenido uno de los desarrollos más importantes de la poesía chilena. Luis Vulliamy es un buen ejemplo de esa corriente que tiene en Jaime Luis Huenún y Elicura Chihuailaf sus principales exponentes en nuestra región. Pero Huenún desarrolla una poética que desborda los límites de esa tendencia y la ensancha de manera notable hacia lo político y la literatura universal. Cierto sector de la poesía de Ampuero también se ancla aquí. Gloria Dunkler es una representante importante. Lo es también Pablo Ayenao y su compleja e interesante obra que recorre temas y formas diversas, en una puesta en escena de una calidad literaria evidente.
Ejemplo 7: las nuevas miradas y autores que se han ido construyendo un camino no son posibles de clasificar en tendencias definidas. La obra de Cristian Rodríguez, por ejemplo, que bebe de otras fuentes e influencias, o los nombres de Paula Cuevas, Diego Rosas, Ricardo Olave, Morgana Drakaina, Romero Mora Caimanque, Manuel Oliva. Las poetas Carolina Quijón y Carla Navarro parten desde otro lado, quizás desde el cuerpo, quizás desde la experiencia del cuerpo en contacto y fricción con las calles, la naturaleza, la realidad. Incluso un autor como Patricio Gutiérrez ¿dónde encasillarlo?
Ejemplo 8: algunos han intentado reconstruir la historia de la Araucanía, una poesía histórica pero muy lejana de ser aportes a las causas que reivindican, queriendo “contar el pastel entero”, en palabras de Lihn en El paseo Ahumada. Textos fallidos que no se hacen cargo de las mutaciones de lo político o social, simples mezclas de simbolismo y panfleto, donde oscuros personajes de la pacificación asoman como protagonistas de una war movie en clave mapuche.
Dafne, Lita, Sylvia (más que un paréntesis)
Uno de los errores que algunos primeros libros cometen es confundir la experiencia vital con la experiencia del poema, y no entender que este último es su mediación. El texto se transforma en un depositario de nuestro recorrido por las calles, y pensamos que eso debe notarse o que eso es, en esencia, lo que determina la escritura: una especie de fidelidad a lo que somos en el presente. También le hablamos a un lector alucinado, al cual suponemos igual de a mal o buen traer que nosotros. Ese nosotros es una cofradía imaginaria, un gueto, donde se desarrolla una hermandad ilusoria. Los poetas toman juntos, pero se odian, decía Malú Urriola. El poema no es otra cosa, piensa el poeta, que el yo reprimido asomando: soy poeta, luego existo y desordeno La casa del Ello. El horizonte de la enfermedad, la literatura como esquizofrenia.
Los primeros libros de Lita Gutiérrez, Sylvia Cortés y Dafne Meezs no cometen ese error. Son libros publicados desde una madurez literaria.
Lita Gutiérrez publicó Siluetas extraviadas el año 1969. Poeta de Gorbea nacida en 1937, existe poca información sobre ella. La trae a la memoria, la hace revivir, al menos para mí, el escritor Ricardo Olave. Recuerdo su nombre en el poema “Blasón de La Frontera”, de Teillier: “Lita Gutiérrez recoge un canasto de murtas/ mientras en Gorbea aprende silabario de nubes”.
Ricardo me envía una copia digital de ese primer libro y lo primero que reconozco son las vertientes de la época presentes en su escritura. Lita pertenece, por cuestiones de edad, a la generación del 60, la de aquellos nacidos en el arco de tiempo que va desde 1936 a 1950. Hay un lenguaje poético que nombra las cosas sin mayores complejidades. Lo complejo es lo que se dice y no cómo se dice. Estos poemas hablan de la soledad, la dificultad de existir, pero también de las luchas colectivas, de Latinoamérica como una zona doliente, de un tiempo para superar el sufrimiento. Sin embargo, no todo es claridad y llaneza en Siluetas extraviadas. Como homologando a su título, muchos de los poemas son complejas construcciones verbales en las cuales el sentido se extravía o pierde. Lita publicó tres libros en vida y fallece en Cartagena el año 2000.
Dafne Meezs gozó durante bastante tiempo de la impunidad del inédito, de la obra que solo se conoce en lecturas públicas, en esporádicas apariciones en revistas digitales, en encuentros literarios, en antologías de amigos o en declamaciones trasnochadas en que la ebriedad nos hace ver colores donde no los hay. Eterna aspirante al primer libro, pensamos que la condición de inédita era algo a lo cual Dafne no renunciaría: una escritora ultrasecreta cuya obra conocían y reconocían un grupo de iluminados.
Esto se acaba con la publicación de Paréntesis temporal, por Editorial Aparte, el 2023. Y Dafne debe someterse, por fin, al escrutinio de una lectura y relectura de sus poemas, sin adornos, sin el falso oropel de la noche o la hermandad.
Alguien podría creer que estos poemas esperaron demasiado, que este libro era para diez años atrás, o cinco. Que existe algo aquí de adolescente, de incomprendida mujer que asume el carpe diem como propio y va por una ciudad fría, en busca del satori y algunos encuentros que le entreguen certezas a un cuerpo a la deriva, que solo quiere volar como los pájaros. Sin embargo, no es así: estos poemas son la suma de años de escritura que decantan una poesía madura a pesar del estreno literario. El cruce entre hermetismo/sexo/claridad/confusión, es un logrado juego de estilo que solo conquista quien ya no logra dibujar los límites entre realidad y escritura. En Dafne la escritura es una prolongación de la vida, y este libro su biblia apócrifa.
Sylvia Cortés Bello publica su primer libro Sueño y memoria en el año 2023 y es un libro largamente depurado por su autora, una especie de manifiesto de lo que significa no apurarse en la escritura y dejar que las palabras maduren junto a nuestra vida. En Sueño y memoria, Sylvia ensaya una poesía minimalista, breve, especies de hallazgos que lo cotidiano nos entrega. Los poemas de Sylvia están sucediendo, lo que nos cuenta acontece al momento de su lectura. Esto, que puede parecer obvio, no siempre sucede cuando leemos poesía. Su genealogía poética debemos rastrearla en Cecilia Casanova en Chile. A pesar de que ha publicado un solo libro, Sylvia es una voz importante en la actualidad y ya se prepara para la publicación de su segunda obra: Las palabras se levantan de la tierra.
Loncoche. Verano 2025
Viajo con mi amiga Sylvia a un encuentro internacional de escritores, a realizarse en Loncoche, a fines de enero de 2025. Ha sido invitada a presentar su libro Sueño y memoria. Viajamos con cierto escepticismo, Sylvia conoce a algunos de los convocados, yo los desconozco a casi todos. El encuentro se realizará en un restaurante y hemos debido reservar el almuerzo. Al llegar nos enteramos de que es un encuentro para celebrar los 16 años de un programa radial de nombre “La máquina del tiempo”. Un poeta-animador les pide a las personas que se encuentran en el local que den un saludo. Los escritores toman el micrófono y hablan. Es todo, por decirlo de algún modo, un poco extraño, freak, randon. Quiero irme de inmediato, sin embargo, logro pasar ese momento y comienza la función con una charla titulada “Encuentro de Borges y Neruda”, que dan las profesoras y escritoras de Neuquén Etherline Mikeska y Lili Muñoz. Luego vienen las presentaciones, que son más bien lecturas personales donde cada autor habla de su libro y lee fragmentos. Algunos utilizan power point para ir describiendo sus propósitos creativos. El encuentro se va tornando cada vez más interesante. Se ven contentos y las temáticas de los libros son variadas, desde literatura infantil, poesía, fábula y autobiografía. Existe camaradería y simpleza. Pero por sobre todo se ve felicidad. No esa cosa pesada, seria, impostada, del que se cree parte de algo mayor, del que apuesta por la carrera literaria. A pesar de mis iniciales prejuicios no existe nada parecido a las sectas o las iglesias. Hay números artísticos de danza infantil y juvenil. Hay un taller de escritura creativa. Me entero de que la mayoría de los presentes son escritores de Villarrica, Lican Ray, Pucón, Loncoche. El mote de internacional lo da la presencia de algunos invitados de Argentina, Cuba y Perú. Está bien, no se achican, no tienen complejos. Hay un público que va variando, gente común y sencilla. Los organizadores se encargan de dejar en claro que todo es autogestionado, sin financiamientos de institución alguna. “La máquina del tiempo” es un programa cultural, el más antiguo de Loncoche y se dedican a entrevistar a creadores de diversas áreas: músicos, escritores, artistas visuales, artesanos, bailarines de danza. Álvaro San Martín es el cerebro detrás de esta iniciativa. Salvo un Core, que conoce bastante de literatura, no hay autoridades dando discursos, no está la municipalidad. Ni alcaldes, concejales. La literatura alejada del poder. En algún momento de la tarde la escritora argentina Lili Muñoz, frente a una conversación sobre autores y canon, señala que están conscientes de la periferia que ocupan encuentros como este, pero también reconoce la importancia para sus vidas, para esos espacios de cierta marginalidad donde la literatura también ocurre. Reflexiono sobre eso con Sylvia, cuando vamos de regreso a su cabaña en las cercanías de Lican Ray. Luego con el poeta Juan Carlos Reyes, su esposa Lizbeth y la misma Sylvia, en casa de Juan Carlos, cerca de Radal, tras una visita a la tumba del poeta Hurón Magma en Cunco.
Todo esto me hace pensar en un ensayo de Carver titulado “Amistad”, escrito a partir de una fotografía en la que aparecen Tobías Wolff, Richard Ford y el mismo Raymond. Los tres salen sonriendo y se ven felices. Esa es la base del ensayo: se han encontrado en Londres, para un encuentro de literatura y solo quieren que la fotografía sea sacada rápido para charlar. Están orgullosos de ser escritores, pero se ríen de la crítica que los define a los tres como representantes del realismo sucio. Y recuerdo cuando yo mismo era un joven poeta que disfrutaba como nadie las reuniones con mis amigos escritores y deseaba, como Carver, que esas amistades fueran eternas, que la tarde no se acabara, que el ánimo no decayera con la noche. Que las cosas siguieran así hasta el final. Ese final es la muerte, dice Carver. Cito: “¿Elegiría, suponiendo que tuviera que elegir, una vida de pobreza y enfermedades si fuera el único modo de conservar los amigos que tengo? No. ¿Dejaría mi sitio en el bote salvavidas y me enfrentaría a la muerte por alguno de mis amigos? No, sin heroísmos. Tampoco lo harían ellos por mí y no querría lo contrario. Nos comprendemos bien. En parte somos amigos porque comprendemos eso. Nos queremos, pero nos queremos a nosotros mismos un poco más. Mira la foto de nuevo. Nos sentimos bien, nos gusta ser escritores. No querríamos ser otra cosa, aunque también lo hemos sido en algún momento de nuestra vida. Estamos muy satisfechos de que las cosas hayan sido así y nos hayan llevado hasta acá. Nos lo estamos pasando bien, como ves. Somos amigos. Y se suponen que los amigos se lo pasan bien cuando están juntos”.
Hasta ahí la larga cita de Carver que me hizo volver sobre este encuentro de Loncoche. Algo de esto le comento a mis amigos esa tarde en las cercanías de Radal. Las y los escritores de ese encuentro en Loncoche se veían contentos y se veía que lo pasaban bien, y eran conscientes de que no estaban en Santiago, Barcelona, Londres o Buenos Aires. Ni siquiera en Temuco (no había escritores de Temuco), lo sabían y lo dijeron. Pero estaban juntos haciendo lo que amaban: la literatura como una forma de la felicidad.
Los ochenta: La serie
No puedo finalizar estas palabras sin señalar lo importante que han sido y son en la literatura de la región (y en mi escritura) algunos poetas a los que tuve la suerte de conocer y leer en los años ochenta y noventa, en los tiempos de la dictadura y post dictadura: Hugo Alíster, Guillermo Chávez, Guido Eytel, Juan Pablo Ampuero, Elicura Chihuailaf, Guillermo Riedemann, José María Memet, Jorge Salazar, Hurón Magma, Luis Riffo, Gerardo Araneda. En ellos está reunida gran parte de la poesía chilena, sus tendencias y derroteros. Sobre algunos de ellos ya he escrito. Sus obras y su trabajo literario se proyectan en las nuevas generaciones, aunque las nuevas generaciones no los conozcan y no los hayan leído. Hugo Alíster me parece un escritor fundamental, su trabajo literario y su conocimiento de la literatura regional lo hace la memoria viva de nuestra ciudad. Maestro del poema breve, es un autor al que siempre vuelvo. Lo mismo el poeta Guillermo Chávez. Su libro Malditos y benditos, publicado en Carahue en su propia imprenta, debe ser junto a Porque ya no somos niños de Alíster, uno de los libros que más recuerdo de ese tiempo, por el humor, la manera en que trabaja la ironía y lo político, y ese poema entrañable “Oda al notro”. Sobre la obra de Riedemann se ha escrito y he escrito bastante: poeta que rescata la ironía de los clásicos poetas latinos, es político y hermético al mismo tiempo. Salazar es el eslabón perdido de esos años, en sentido literal y figurado: su obra se niega a ser comprendida y es un desafío para cualquier lector. Juan Pablo Ampuero, en cuya figura se reencarna Teófilo Cid, es un poeta que de a poco se fue encontrando con su escritura hasta sus magníficos libros últimos y póstumos. Debo sumar a todos ellos la obra de Juan Carlos Reyes, suma de la nostalgia y el asombro por las cosas cotidianas, la amistad, los lugares. La obra de Juan Carlos se ha consolidado como una de las poéticas más importantes de nuestra región, que sin duda nos devuelve a una forma de escritura que relaciono directamente con Hurón Magma: ambos son dos poetas de la tierra, de la estirpe de Juvencio Valle, de los hermanos Teillier, de la negación de toda impostura. Gerardo Araneda, el loco Gerardo, publicando tardíamente se ha transformado en un autor por el que siento una tremenda admiración, por su capacidad de sintetizar su propio asombro por el mundo, creando una poesía intimista llena de hallazgos, en los cuales encontrarse y perderse es una misma invitación que el poeta nos hace. Y nuestro querido amigo Luis Riffo, que siempre vuelve y nos devuelve la confianza en la palabra, en sus poemas, sus magníficos ensayos, sus narraciones y su trabajo como editor.
A todos ellos doy las gracias porque sin su literatura, sus vidas y amistad, seguramente no estaría aquí esta tarde.



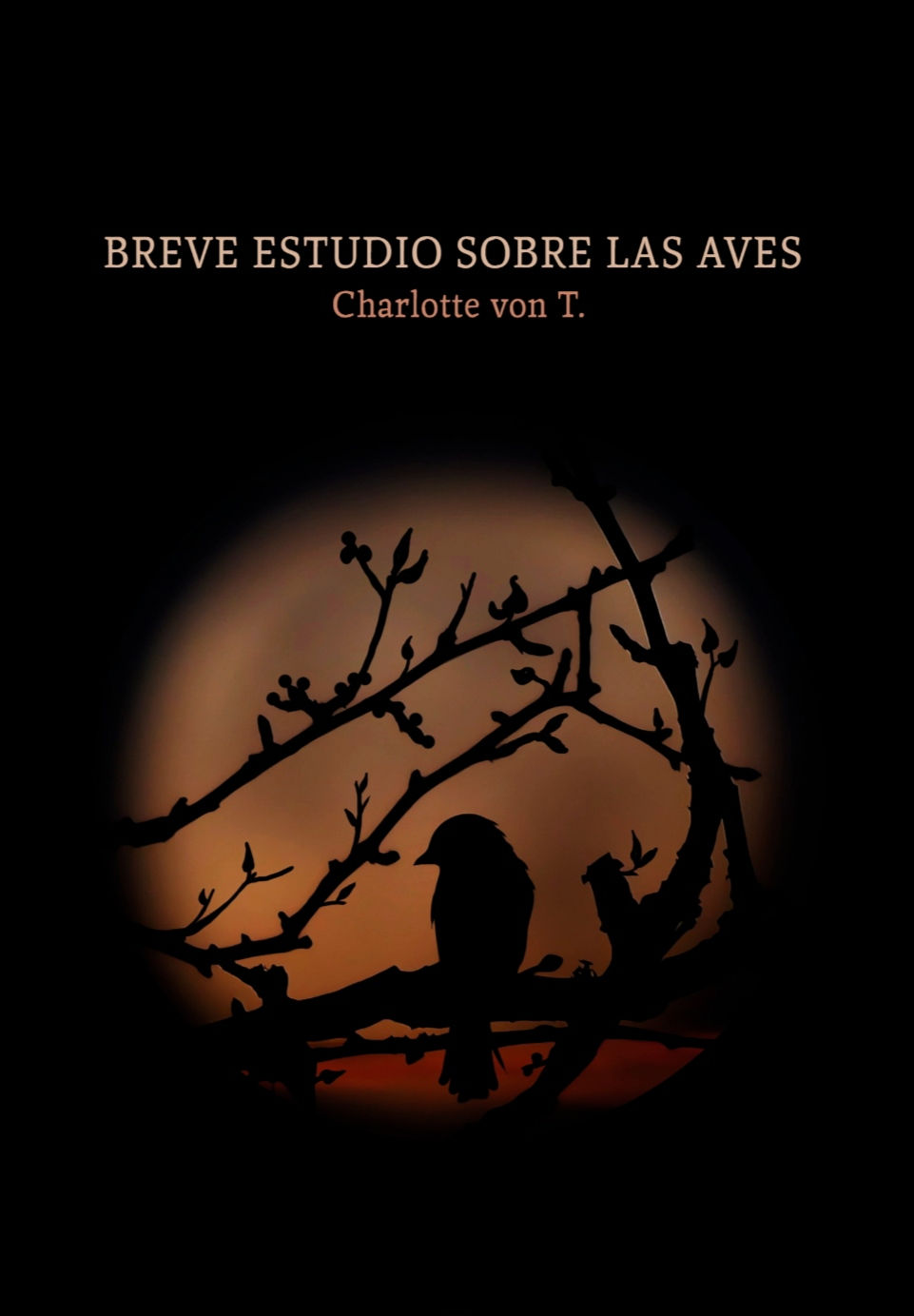
Comentarios