Tizne o lo pasado por las llamas
- Juan Manuel Mancilla
- 6 sept 2021
- 5 Min. de lectura
[Tizne. Ismael Rivera. Cerrojo, 2019. 77 pp.]
Por Juan Manuel Mancilla

Estas son las recurrencias esparcidas por el texto: el desierto, la herida, el cuerpo, el dolor, el país, la historia, la escritura. Todas pasadas por aquel elemento simbólico extremadamente cargado: el fuego. Rivera emprende sus poemas en la fase posterior a la acción combustible. Más bien, sus versos describen aquello que queda después de lo quemado. Tizne que deviene a la materia carbonizada: libros, seres humanos, palacios, casas, la historia… el residuo de lo pasado por las llamas presentes “con el fuego / que marca el rostro tras la máscara” (31).
El texto tiene una organización dual. Una primera parte homónima “Tizne” y una segunda llamada “Carbón”. Ambas funcionan como entradas y entramados de la materia nuclear. La parte del “Tizne” contiene veintiún textos de factura breve donde el autor opta por el poema corto, compacto, inyectado directamente al hueso. Entre dos a cinco versos cercanos a una expresión frástica como sentencia o consigna, pero que no agota ni cierra su significación, por el contrario, apertura la imagen des-compuesta a modo de trazos y retazos que resumen la precariedad fragmentaria. Una sola traza que huella la hoja marcando pocos surcos, cortas rayas a por donde:
Muere la inocencia en los campos ocupados
y la rabia es el fruto del olivo en llamas
¿qué se cosecha esta primavera
tras el muro de asfalto y alambres? (19)
Como decíamos, el texto tiene una organización dual y paralelística. En tal sentido, los versos establecen análogos que funcionan tanto a nivel del registro gráfico y textual, como así también referencial, ya que Rivera espejea la historia local del desastre con otras desastrosas historias de muerte, vejamen e injusticia, que lamentablemente son múltiples: los muros israelitas que sitian a Gaza o los muros en la frontera que separa al mundo norteamericano del tercer mundo sudamericano o los cercanos cercos y alambradas que separan las tierras mapuche de la usurpación chilena en ese espacio denominado el “territorio nacional”.
“Campos” dice el poema de Rivera, campos que no son precisamente pensados para el cultivo nutricio, sino más bien campos-zonas donde la constante es el exterminio o la masacre y no precisamente su excepción. Campos de experimentación donde los poderes tanatopolíticos ejercitan sus perversas fórmulas y estrategias de sumisión contra las vidas desvalidas.
Rivera instala estos paralelismos que se levantan no solo como muros literales entre los pueblos oprimidos, sino también entre los desiertos y espacios áridos que los unen: sus versos evocan las arenas de Gaza sembradas de minas antipersonales o las arenas del norte de Chile con sus horrorosas y múltiples matanzas inscriptas por la mano militar. O las historias terriblemente invisibles de aquellos migrantes que “viajan” en el tren llamado La Bestia y que lleva a sus pasajeros hacia ningún destino, solo más que una muerte dosificada bajo el sol del desierto mexicano, directamente destinados a la brutal burocracia del orden imperial que los detiene y aprisiona en jaulas. Unas páginas más adelante leemos:
Arden los olivos en sus entrañas
arden los ojos de un niño de cinco
que pregunta a su padre, por qué
no acuchillar a un soldado. (25)
Una niñez vulnerada, tal como el fuego que quema las entrañas del pequeño árbol (sagrado) en donde la violencia se ha licitado como la única forma de in-comunicación entre unos y otros diferenciados por decretos y leyes, tratados y codificaciones pensadas para perpetrar y perpetuar el poder de los vencedores.
En la segunda parte del libro encontramos diez poemas más, donde el “Carbón” es la materia primordial del texto. Pero también es materialidad, pues, a saber, esta sustancia mineral además de ser combustible, permite rayar, inscribir y graficar. Una especie de tizón que marca con oscuro color, y a la vez, destaca la voz de las clases obreras, históricas pugnas de mineros soterrados trabajando día y noche para transformar esa piedra en pan, combustible del día a día.
Carbones también asociados a las protestas de los tan presentes y verídicos años 80, cuando era, y aún es, materia y forma para cocinar y guarecerse alrededor de los braseros de las desposeídas periferias nacionales. Por eso, el carbón adquiere en el texto de Rivera connotaciones simbólicas importantes, pues, doblemente articula esa potencialidad de ser una piedra escritural, pero también la piedra que convoca y prende y explota en llamas. Una especie de alma obrera duradera que al unirse, en la suma crean multitud que se enciende hasta volverse hoguera. Una piedra que arde, una piedra que llama al fuego, que mueve locomotoras, pero que también moviliza a quienes la extraen y conocen en cuerpo y arma el significado del trabajo duro. Quienes viven en carne propia trabajar con el espinazo arqueado desgarrando manos y pulmones bajo el peso de la tierra toda.
Por lo tanto, doblemente carbón: el que explota y el del explotado. En este sentido, los versos de esta parte del texto funcionan como una escritura hecha a carbón alzado, con el lápiz carbón de la niñez cargado sobre el muro-papel que dice:
Escribir aullándole al cuerpo
y a la silla que me sostiene
escribir con huellas sus nombres
tatuar la escritura en la piel. (61)
Otra vez más, la escritura, como soporte (aunque sea de insoportable dolor), y las condiciones materiales en donde se efectúa, no el arte de escribir sino el acto, no su poder, sino su potencia. La explosión de emociones y dolores de una memoria que es también del cuerpo y de los desaparecidos, sus huellas impresas, sus marcas inscriptas, en cualquier soporte, medio o canal, como el aullido del animal que registra su huella en la hoja larga del viento que suena y lleva su mensaje:
Escribir con la náusea atravesando la garganta
con una sonrisa en los labios
con voz ronca
con la propia y la de los muertos. (63)
Escribir sobre un vidrio empañado
lo efímero del presente
hasta que el cenicero se vuelve
una visión insoportable. (59)
Finalmente, los poemas versifican la denuncia, el reclamo frente a la indignación, la testificación, e incluso, una llamada de atención anticipada respecto de la energía contenida que terminó-comenzó por explotar para lanzar su llamarada a la superficie:
Sin importar cuán grande sea
la bandera
jamás podrá cubrir su propio charco
de sangre. (55)
Los poemas son aquí formas críticas, no solo de lo social, sino de sí mismos, del mismo poeta. El poema como necesaria excusa para hablar de lo urgente, donde Ismael Rivera, si bien denuncia, en buena hora, no megafonea grandilocuentemente, pues, por el contrario, su poema tiene el calor del canto dulce, armónico y melódico, pero no por ello candoroso o estetizante. Y puede tratarse por una versificación pensada para el canto, pues, el autor ya ha incursionado anteriormente en esta materia en su faceta de cantante de poemas, ya que mancomuna lo literario-musical como en su anterior libro: Desbautízame (Oxímoron, 2015) o también en La última cena de los buitres (Sello precario, 2019).
Finalmente, son textos donde gravitan las mismas injusticias arrastradas desde 1973 hasta hoy cuando suelto el lastre, salen a flote, pero que en el entresijo de pisar dos siglos, funcionan como reverberaciones de la historia reciente y remota de un Chile capitalista y criminal en todos los tiempos. Vaya entonces este carbón encendido iluminando tenue las calles del país fantaseado en el Edén del himno patrio o en el Oasis de la politiquería, que a fin de cuentas, es la misma farsa que debe ser tiznada ya.



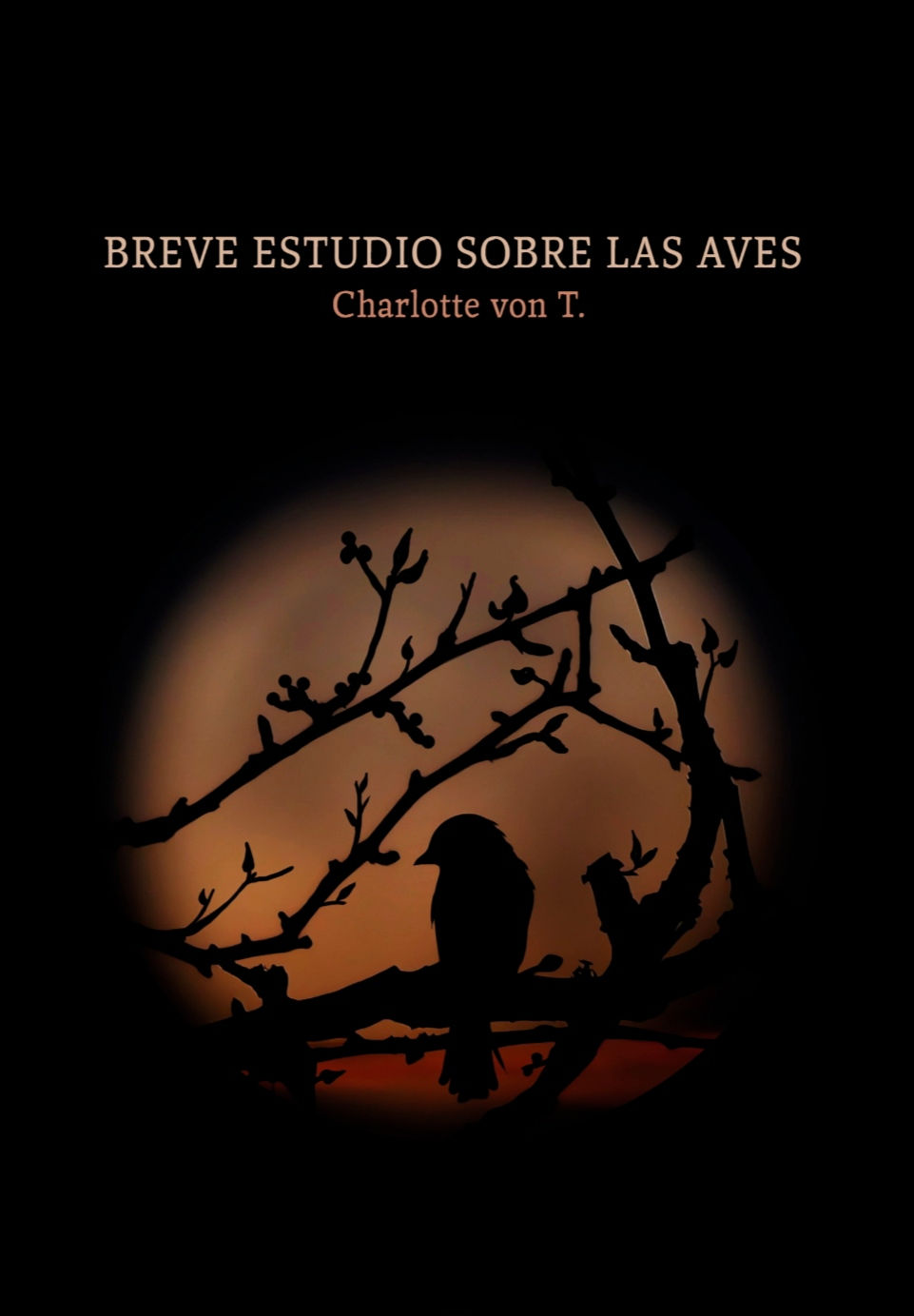
Comentarios